El pueblo estaba recostado contra la montaña y rodeado por un río torrentoso y cristalino que le iba dando la forma definitiva al valle. Lejos de los centros urbanos. Lejos de todo. Sólo un camino zigzagueante y peligroso y de mano única conducía hacia el pueblo, lo atravesaba cortándolo simétricamente y se perdía rumbo a la cordillera. Todos sabían que para emprender el camino de regreso había que rodear las montañas o atravesar el río y tomar otra carretera.
En este pueblo, desde hacía mucho tiempo, vivían dos personajes ilustres, dos sabios, dos amantes del saber, dos filósofos. El azar o la geografía los habían distribuido en dos puntos antagónicos, aunque en cabañas de estructuras similares. Uno vivía en el Norte y a la entrada del pueblo; el otro, en el Sur, a la salida, cuando el camino se perdía en el paisaje.
Nadie, ni siquiera los habitantes más viejos e informados, sabían precisar desde cuándo estaban allí y por qué habían elegido vivir en un lugar tan alejado de todo. Pero nadie ignoraba su presencia. Los dos sabios vivían prácticamente sumergidos en sus propias actividades, sin mayor contacto con la comunidad. No se comunicaban entre si. Es obvio que cada uno sabía de la presencia del otro, pero por razones o circunstancias desconocidas no habían establecido nunca un diálogo. Algunos memoriosos recordaban un par de encuentros casuales, fugaces, ínfimos... y nada más.
Los vecinos del lugar conocían perfectamente la ubicación de uno y de otro. Lo sabían y lo tomaban como referencia para ubicar, a su vez, algunos lugares del pueblo. Pero sobre todo, lo demostraban con orgullo cuando numerosos visitantes venían a buscarlos, a conocerlos, a hablar con ellos. Entonces, solían repetir: “¿A cuál de ellos busca?”. Cuando el visitante los miraba sorprendido, los vecinos solían marcar los dos rumbos (Norte y Sur, Entrada y Salida)... para luego entrar a detallar los caracteres de cada uno de ellos.
Los sabios no tenían nombres conocidos. La geografía había sustituido su identidad, y sus caracteres habían permitido diferenciarlos claramente. Ambos practicaban la filosofía, pero eran completamente distintos. El sabio del Norte -- el de la Entrada del pueblo, con su cabaña totalmente de madera y los añosos árboles cobijando el acceso -- era seguro, firme, convincente; su voz clara, pausada y sonora acompañaba la perfección de sus enunciados y de sus respuestas. No admitía dudas, no asomaba ninguna conjetura, solo expresaba la verdad y lo hacía con la certeza que provenía del conocimiento trabajosamente adquirido, archivado, retrabajado y sistematizado. La multitud de libros y de papeles que rodeaban cada una de las habitaciones de su cabaña eran la prueba de todo este esfuerzo. Cuando alguien lo interrogaba, él escuchaba atentamente la inquietud, se tomaba el tiempo para volver a formular la pregunta (certificando si la había entendido correctamente) y luego daba a conocer la respuesta necesaria y precisa. Los interlocutores enmudecían, tomaban nota, lo reverenciaban. Cada palabra era una producción de valor trascendental e histórico. En cada encuentro se estaba produciendo una revelación.
El Sabio del Sur -- el de la Salida, con su cabaña blanca y matizada de una vegetación de variados colores -- tenía otras características. También en sus habitaciones abundaban – desordenados - los libros y los papeles. Lo curioso es que muchos de ellos estaban abiertos, con referencias, marcas, señaladores, escritos. Al ingresar a la vivienda un tenía la sensación de encontrarse con un laboratorio de trabajo, sorpendiendo al filósofo en plena tarea. Se mostraba con una admirable sencillez asociada a una contextura física más frágil. El tono de su voz era sereno pero por momento titubeante, incierta. Combinaba sus palabras con largos silencios y profundas miradas. No le temía a las dudas sino que muchas veces se sumaba a ellas. Era común que respondiera a una pregunta con otra pregunta o a una de sus respuestas con varias conjeturas que la invalidaban o la relativizaban. Cuando venían a visitarlo, él los recibía con entusiasmo y gozaban escuchando a los recién llegados; formulaba observaciones, los interrogaban, les pedía que dijeran lo que ellos mismos pensaban... y al final, cuando el sol comenzaba a desarmarse entre los huecos de la montaña, expresaba algunas opiniones recordándoles que no las tomaran como definitiva, que debían seguir discutiéndolas en el camino de regreso.
“¿A cuál de los dos buscan? “, era la pregunta natural de los vecinos del pueblo a los visitantes. Pero ellos no recomendaban, sino que simplemente indicaban. Los visitantes -- misteriosamente -- venían sabiendo qué tipo de sabio querían encontrar. Al sabio del Sur le causaba placer recibir grupos reducidos, informales. No distinguía en ellos niveles, antecedentes, estudios o lecturas. Estaba convencido de que la verdad -- como búsqueda permanente -- moraba en todo ser humano pero que debía despertarla y que a él le correspondía la tarea de resucitarla. No era raro que después de horas de diálogos animados, en un juego interminable de preguntas y respuestas, la conclusión emergiera de la boca de un hombre simple o de un joven inexperto. Casi siempre -- cuando esto se producía -- el Filósofo de la Salida sonreía satisfecho y ya no hablaba más. Todos interpretaban el silencio como despedida y se retiraban más ricos interiormente aunque no llevaran consigo ningún documento, ninguna respuesta.
Al sabio del Norte le agradaban las entrevistas personales o los grandes grupos. En la primeras parecía encontrar en el interlocutor (generalmente, grabador en mano) el registro histórico de sus verdades y lo comprobaba por el interés que despertaba con sus monólogos y por el brillo de sus ojos al descubrir en sus palabras los reflejos de la verdad. Con los grupos gozaba porque sabía que podía llegar a más gente y que -- a través de ellos -- la verdad se podían volver expansiva, casi universal. Ellos también sabían por el tono de la voz cuando el encuentro finalizaba y partían orgulloso por el caudal de anotaciones, conocimientos, mensajes y verdades (casi sagradas) que habían atesorado.
Curiosamente, ni los vecinos del pueblo ni los visitantes solían recurrir a los dos filósofos a la vez. Partidarios ocasionales o deliberados de uno o de otro, preferían mantenerse fieles a su estilo. No generaban bandos o antipatías sino tolerancia y respeto.
El paso del tiempo, con implacable persistencia, fue diluyendo las noches y los días. En un breve período murieron los dos sabios. El filósofo del Norte murió en un tibio amanecer de octubre, rodeado por sus seguidores más consecuentes. El sabio del Sur murió en una plácida tarde estival, cuando un grupo de visitantes abandonaba la casa. A partir de entonces el pueblo, el río, la montaña, el camino se quedaron un poco huérfanos, añorando tiempos pasados. Uno y otro, prolongando una mágica simetría fueron sepultados en sendos valles: cada uno en la suave ladera de las montañas, las mismas que servían de marco a cada una de las viviendas.
La casa del Filósofo de la Entrada (Norte) se convirtió rápidamente en un Centro Cultural y académicos de prestigio, al que acudían desde remotos lugares para estudiar los libros del sabios, hacer las interpretaciones, ordenar sus escritos, publicar sus obras, divulgar sus ideas, repetir sus enseñanzas.
La sencilla casa del Sabio de la salida (Sur) se convirtió en una escuela. Sus libros, sus escritos y sus pertenencias fueron utilizados para continuar con el espíritu de búsqueda de su antiguo morador. Entre aquellas sabias paredes se respiraba la necesidad de no detenerse en ningún conocimiento definitivo, en multiplicar las preguntas, en relativizar el valor de las respuestas.
Junto a la tumba del Sabio del Norte nació un árbol sólido y frondoso: se convirtió en un lugar de referencia para tantos visitantes que acudían a recordarlo y venerarlo; encontraban bajos sus ramas sombra, seguridad y protección. En el otro extremo, en el valle del Sur, junto a la tumba nació un árbol cargado de frutas que, sin reparar en las estaciones, se prodigaban en alimento para los visitantes.
A veces, en ciertas noches de verano y en algunas frías mañanas de otoño, sobrevuela de un extremo a otro del pueblo, un espíritu inquieto preguntando y preguntando. “¿Cuál de los dos era realmente sabio? ¿Quién era realmente el filósofo y tenía la habilidad para proponer el ingreso en el terreno del pensamiento? ¿En cuál de ellos moraba el tesoro de la verdad?
En este pueblo, desde hacía mucho tiempo, vivían dos personajes ilustres, dos sabios, dos amantes del saber, dos filósofos. El azar o la geografía los habían distribuido en dos puntos antagónicos, aunque en cabañas de estructuras similares. Uno vivía en el Norte y a la entrada del pueblo; el otro, en el Sur, a la salida, cuando el camino se perdía en el paisaje.
Nadie, ni siquiera los habitantes más viejos e informados, sabían precisar desde cuándo estaban allí y por qué habían elegido vivir en un lugar tan alejado de todo. Pero nadie ignoraba su presencia. Los dos sabios vivían prácticamente sumergidos en sus propias actividades, sin mayor contacto con la comunidad. No se comunicaban entre si. Es obvio que cada uno sabía de la presencia del otro, pero por razones o circunstancias desconocidas no habían establecido nunca un diálogo. Algunos memoriosos recordaban un par de encuentros casuales, fugaces, ínfimos... y nada más.
Los vecinos del lugar conocían perfectamente la ubicación de uno y de otro. Lo sabían y lo tomaban como referencia para ubicar, a su vez, algunos lugares del pueblo. Pero sobre todo, lo demostraban con orgullo cuando numerosos visitantes venían a buscarlos, a conocerlos, a hablar con ellos. Entonces, solían repetir: “¿A cuál de ellos busca?”. Cuando el visitante los miraba sorprendido, los vecinos solían marcar los dos rumbos (Norte y Sur, Entrada y Salida)... para luego entrar a detallar los caracteres de cada uno de ellos.
Los sabios no tenían nombres conocidos. La geografía había sustituido su identidad, y sus caracteres habían permitido diferenciarlos claramente. Ambos practicaban la filosofía, pero eran completamente distintos. El sabio del Norte -- el de la Entrada del pueblo, con su cabaña totalmente de madera y los añosos árboles cobijando el acceso -- era seguro, firme, convincente; su voz clara, pausada y sonora acompañaba la perfección de sus enunciados y de sus respuestas. No admitía dudas, no asomaba ninguna conjetura, solo expresaba la verdad y lo hacía con la certeza que provenía del conocimiento trabajosamente adquirido, archivado, retrabajado y sistematizado. La multitud de libros y de papeles que rodeaban cada una de las habitaciones de su cabaña eran la prueba de todo este esfuerzo. Cuando alguien lo interrogaba, él escuchaba atentamente la inquietud, se tomaba el tiempo para volver a formular la pregunta (certificando si la había entendido correctamente) y luego daba a conocer la respuesta necesaria y precisa. Los interlocutores enmudecían, tomaban nota, lo reverenciaban. Cada palabra era una producción de valor trascendental e histórico. En cada encuentro se estaba produciendo una revelación.
El Sabio del Sur -- el de la Salida, con su cabaña blanca y matizada de una vegetación de variados colores -- tenía otras características. También en sus habitaciones abundaban – desordenados - los libros y los papeles. Lo curioso es que muchos de ellos estaban abiertos, con referencias, marcas, señaladores, escritos. Al ingresar a la vivienda un tenía la sensación de encontrarse con un laboratorio de trabajo, sorpendiendo al filósofo en plena tarea. Se mostraba con una admirable sencillez asociada a una contextura física más frágil. El tono de su voz era sereno pero por momento titubeante, incierta. Combinaba sus palabras con largos silencios y profundas miradas. No le temía a las dudas sino que muchas veces se sumaba a ellas. Era común que respondiera a una pregunta con otra pregunta o a una de sus respuestas con varias conjeturas que la invalidaban o la relativizaban. Cuando venían a visitarlo, él los recibía con entusiasmo y gozaban escuchando a los recién llegados; formulaba observaciones, los interrogaban, les pedía que dijeran lo que ellos mismos pensaban... y al final, cuando el sol comenzaba a desarmarse entre los huecos de la montaña, expresaba algunas opiniones recordándoles que no las tomaran como definitiva, que debían seguir discutiéndolas en el camino de regreso.
“¿A cuál de los dos buscan? “, era la pregunta natural de los vecinos del pueblo a los visitantes. Pero ellos no recomendaban, sino que simplemente indicaban. Los visitantes -- misteriosamente -- venían sabiendo qué tipo de sabio querían encontrar. Al sabio del Sur le causaba placer recibir grupos reducidos, informales. No distinguía en ellos niveles, antecedentes, estudios o lecturas. Estaba convencido de que la verdad -- como búsqueda permanente -- moraba en todo ser humano pero que debía despertarla y que a él le correspondía la tarea de resucitarla. No era raro que después de horas de diálogos animados, en un juego interminable de preguntas y respuestas, la conclusión emergiera de la boca de un hombre simple o de un joven inexperto. Casi siempre -- cuando esto se producía -- el Filósofo de la Salida sonreía satisfecho y ya no hablaba más. Todos interpretaban el silencio como despedida y se retiraban más ricos interiormente aunque no llevaran consigo ningún documento, ninguna respuesta.
Al sabio del Norte le agradaban las entrevistas personales o los grandes grupos. En la primeras parecía encontrar en el interlocutor (generalmente, grabador en mano) el registro histórico de sus verdades y lo comprobaba por el interés que despertaba con sus monólogos y por el brillo de sus ojos al descubrir en sus palabras los reflejos de la verdad. Con los grupos gozaba porque sabía que podía llegar a más gente y que -- a través de ellos -- la verdad se podían volver expansiva, casi universal. Ellos también sabían por el tono de la voz cuando el encuentro finalizaba y partían orgulloso por el caudal de anotaciones, conocimientos, mensajes y verdades (casi sagradas) que habían atesorado.
Curiosamente, ni los vecinos del pueblo ni los visitantes solían recurrir a los dos filósofos a la vez. Partidarios ocasionales o deliberados de uno o de otro, preferían mantenerse fieles a su estilo. No generaban bandos o antipatías sino tolerancia y respeto.
El paso del tiempo, con implacable persistencia, fue diluyendo las noches y los días. En un breve período murieron los dos sabios. El filósofo del Norte murió en un tibio amanecer de octubre, rodeado por sus seguidores más consecuentes. El sabio del Sur murió en una plácida tarde estival, cuando un grupo de visitantes abandonaba la casa. A partir de entonces el pueblo, el río, la montaña, el camino se quedaron un poco huérfanos, añorando tiempos pasados. Uno y otro, prolongando una mágica simetría fueron sepultados en sendos valles: cada uno en la suave ladera de las montañas, las mismas que servían de marco a cada una de las viviendas.
La casa del Filósofo de la Entrada (Norte) se convirtió rápidamente en un Centro Cultural y académicos de prestigio, al que acudían desde remotos lugares para estudiar los libros del sabios, hacer las interpretaciones, ordenar sus escritos, publicar sus obras, divulgar sus ideas, repetir sus enseñanzas.
La sencilla casa del Sabio de la salida (Sur) se convirtió en una escuela. Sus libros, sus escritos y sus pertenencias fueron utilizados para continuar con el espíritu de búsqueda de su antiguo morador. Entre aquellas sabias paredes se respiraba la necesidad de no detenerse en ningún conocimiento definitivo, en multiplicar las preguntas, en relativizar el valor de las respuestas.
Junto a la tumba del Sabio del Norte nació un árbol sólido y frondoso: se convirtió en un lugar de referencia para tantos visitantes que acudían a recordarlo y venerarlo; encontraban bajos sus ramas sombra, seguridad y protección. En el otro extremo, en el valle del Sur, junto a la tumba nació un árbol cargado de frutas que, sin reparar en las estaciones, se prodigaban en alimento para los visitantes.
A veces, en ciertas noches de verano y en algunas frías mañanas de otoño, sobrevuela de un extremo a otro del pueblo, un espíritu inquieto preguntando y preguntando. “¿Cuál de los dos era realmente sabio? ¿Quién era realmente el filósofo y tenía la habilidad para proponer el ingreso en el terreno del pensamiento? ¿En cuál de ellos moraba el tesoro de la verdad?
NORO JORGE EDUARDO
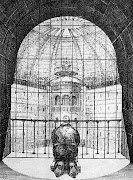

No hay comentarios.:
Publicar un comentario